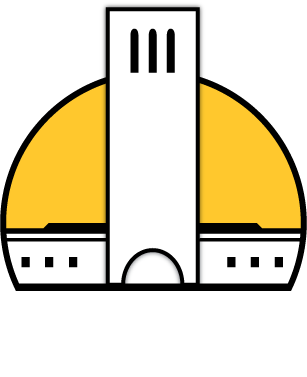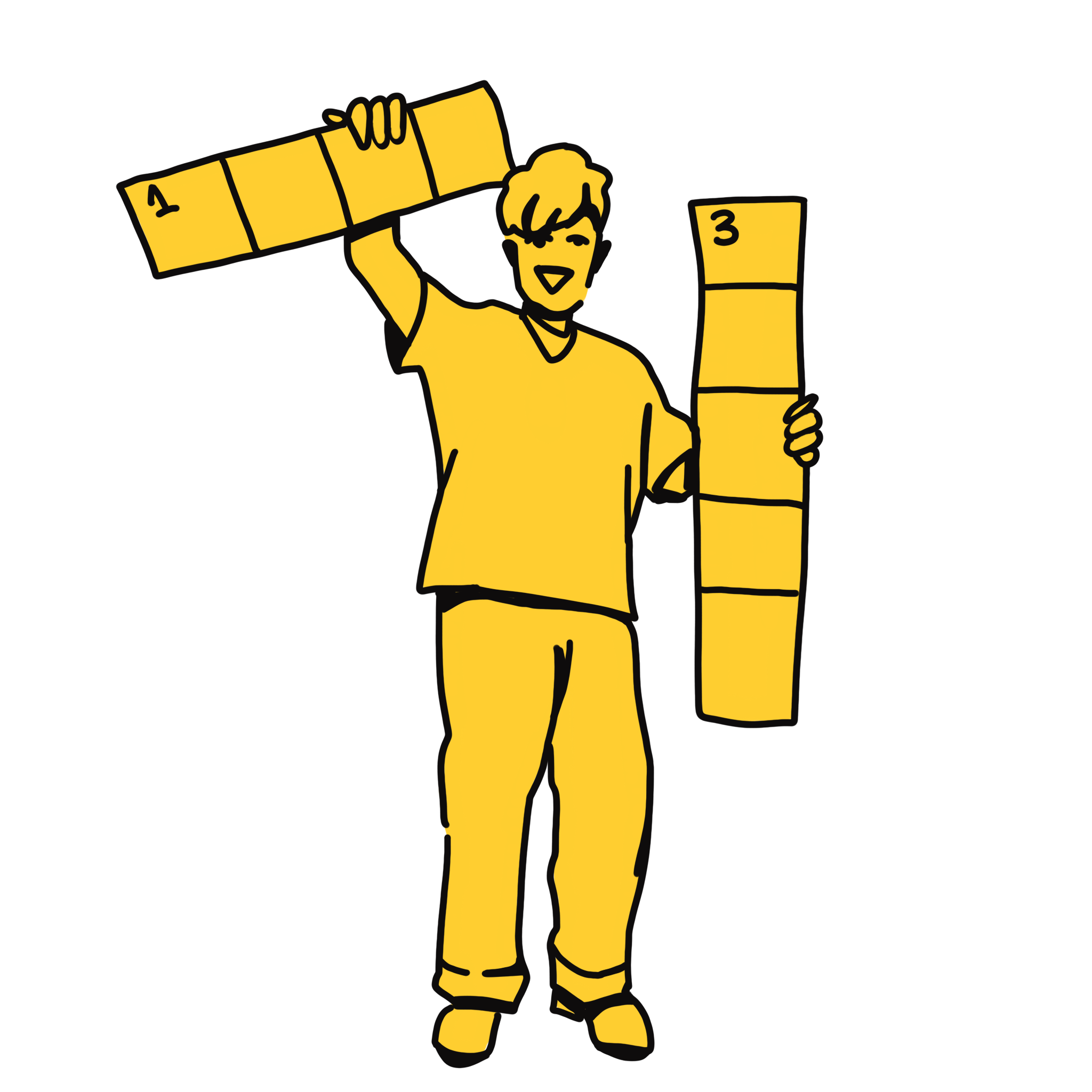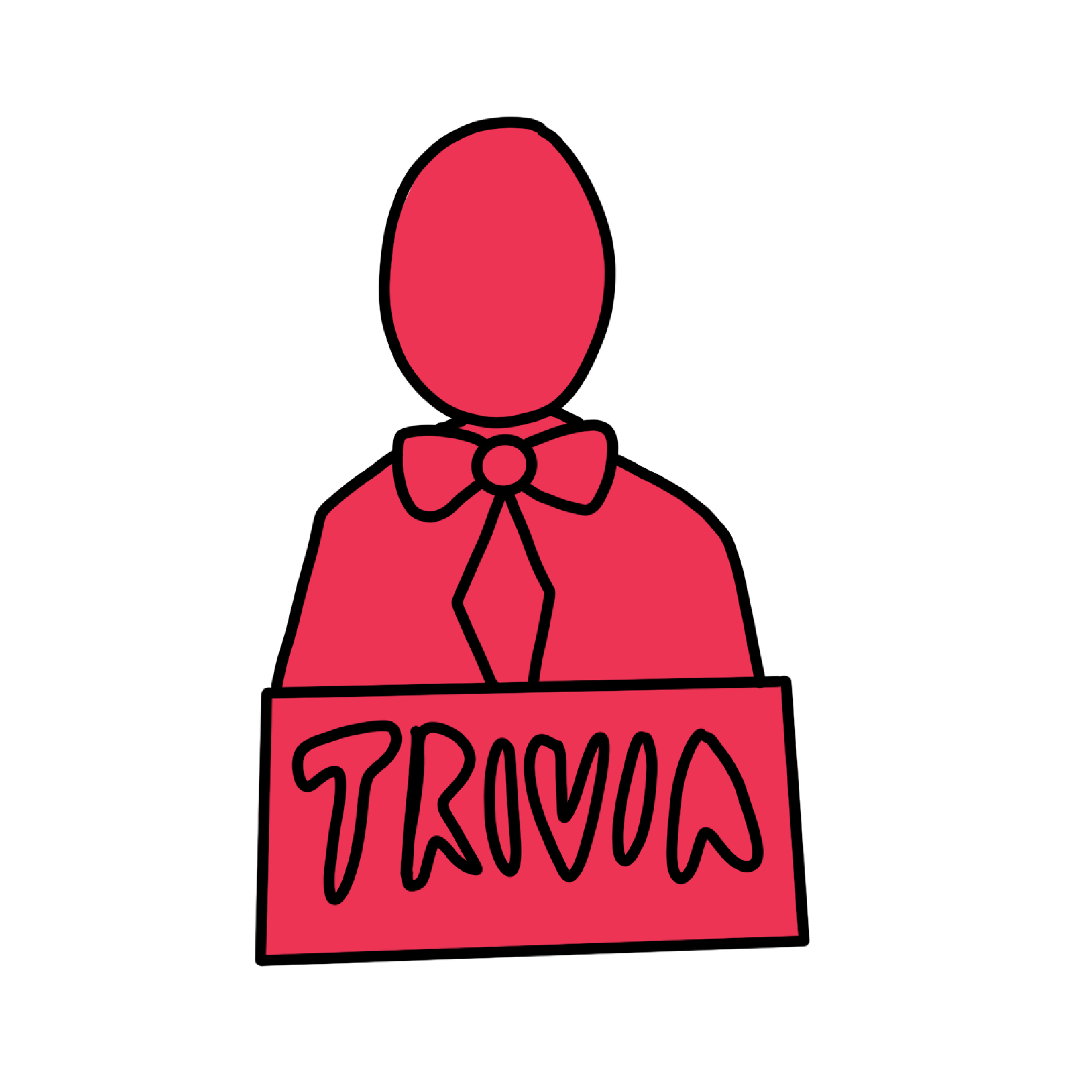CORTESÍA DE SOFIA BENITEZ / EL NEXO DIARIO
A veces siento que vivo entre dos mundos: uno que dejé atrás y que parece haberse olvidado de mí, y otro que no termina de aceptarme. Si hay algo que me define es mi resiliencia, y parte de ella significa ser valiente y no temerle a los cambios. Esa fue la filosofía que me trajo hasta este país en primer lugar.
Hace dos semanas, durante el descanso por el Día de Acción de Gracias, realicé un viaje a España. Mientras en Estados Unidos esta festividad tiene tanta importancia, para mí no significa nada.
Desde que emigré de México hace cinco años, este día ha pasado sin pena ni gloria para mi familia, excepto por aquella vez, hace tres años, cuando mi mamá preparó un pavo y puré de papa en un intento de tener una cena tradicional de acción de gracias. El pavo estuvo delicioso, pero no fue suficiente para ocultar la sensación incómoda de estar pretendiendo, de sentirme una impostora. Nunca compartí este pensamiento con ellos, pero siempre asumí que mi familia lo sintió igual, especialmente porque aquella cena nunca se volvió a repetir.
Para alguien como yo, que llegó a este país recientemente, es difícil adoptar tradiciones que no existen en mi lugar de origen. Siempre pensé que, aunque ahora mi familia y yo no las celebremos, tal vez algún día mis hijos o los hijos de sus hijos lo harán. Y en ese futuro esa tradición se sentirá verdaderamente suya. Pero no es mía, ni es de mis padres.
Siempre he tenido un conflicto con el término “primera generación”. ¿Puedo considerarme primera generación? Tengo un documento que certifica que soy ciudadana de los Estados Unidos, pero mi acento al hablar inglés me delata como inmigrante. A veces todavía me siento una turista en la ciudad donde vivo. Me quedo sin palabras cuando la gente me pregunta qué hice para el Día de Acción de Gracias o el 5 de mayo y ni se diga cuando me preguntan de dónde soy. ¿Lo hacen porque escucharon mi acento? ¿Debería decir que soy de Los Ángeles porque ahí viven mis padres?
Mi mamá siempre me hizo pensar que la asimilación sí era posible para mí, pero que ya era demasiado tarde para ella. Con su amor incondicional, siempre ha puesto mis intereses antes que los suyos. Cuando se enfrenta a una diferencia cultural, simplemente dice: “Así son las cosas aquí”, aceptando que este es un país distinto con una cultura distinta. Sé que hace el esfuerzo por mí, pero puedo notar que también se siente como una “invitada” en este país.
Desde que llegué, imaginé mi vida en este país: terminar la universidad, conseguir un trabajo y darles una mejor vida a mis padres. Cuando por fin empezaba a sentirme cómoda y a creer que pertenecía aquí, apareció el presidente Donald Trump para recordarme que no pertenezco y que no soy bienvenida.
Estados Unidos tiene un historial complejo de opresión y marginación de distintas minorías, cada una ha pasado por estallidos de opresión durante la historia: los japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial, los chinos americanos durante la pandemia de COVID-19, los afroamericanos desde inicios de la esclavitud han enfrentado racismo institucional, y hasta la fecha lidian con las secuelas. Ahora durante el “reinado” de Trump, nosotros los inmigrantes, especialmente los latinos, así como incluso los nativos americanos, han salido perjudicados sin siquiera ser inmigrantes.
Soy consciente de que cada una de estas comunidades enfrentó retos únicos y vivió formas particulares de violencia, discriminación y exclusión; todas las minorías seguimos lidiando con el racismo hasta hoy. Lo que señalo es que, en esos momentos históricos, el racismo fue institucional; respaldado y aplicado abiertamente por el gobierno, de una manera que parecía ensañarse con una minoría específica en turnos distintos de la historia de este país. Como lo que está sucediendo ahora con la administración actual.
En medio de este caos, mientras trataba de convencerme de que las cosas no están tan mal y de recuperar la fe de que van a mejorar en el futuro, que tal vez en unos años voy a sentir que pertenezco y que voy a poder perdonar a toda la gente que votó por esta administración. Surgió la oportunidad de visitar España para visitar a uno de mis amigos que está estudiando allá y que afirma que no quiere regresar a los Estados Unidos, lo cual me causó intriga, especialmente en estos momentos oscuros y de incertidumbre por el futuro de mi familia. Se me presentó una oportunidad de desconectarme de mi retorcida realidad por un momento fugaz y escapar a un lugar donde mi realidad no es su realidad.
Este viaje a España fue, de alguna manera, un respiro y una ventana hacia nuevos horizontes. Me permitió fantasear con una vida mejor para mí y para mi familia: una vida con la seguridad de Estados Unidos, pero en un país donde mis papás pueden hablar y ser entendidos en su idioma nativo, el español. Verlos aquí luchando con la barrera del lenguaje me llena de pesar, y estar lejos de casa sin poder traducir para ellos me causa una angustia constante. Solo me queda rezar para que quienes los rodean tengan paciencia y los traten con respeto.
Estar en España me dio esperanza; me hizo cuestionar por qué debo aferrarme a un país donde el “sueño americano” no existe para familias como la mía. ¿Cómo puedo considerar hogar a un país que nos etiqueta como “aliens”?
España se sintió como un oasis en medio de un desierto. Me recordó lo que es la libertad: un país donde mi papá no tiene miedo de las camionetas blancas estacionadas afuera de su trabajo, donde no teme acercarse a un aeropuerto, donde puede encontrar empleo sin vivir bajo la sombra de un número de seguro social que no tiene. Aunque yo sea ciudadana, las restricciones que enfrenta mi papá por su estatus migratorio también me afectan a mí y me impiden llevar una vida normal.
Uno de mis mayores deseos es cumplir el sueño de mi papá de conocer Francia. Pero en este momento es imposible: si él saliera del país, no podría volver a poner pie ni reunirse con el resto de nuestra familia. No puedo contener las lágrimas al recordar que, cuando mi abuelito falleció en México, mi papá no pudo despedirse dignamente. En esos momentos pienso en el niño que alguna vez fue un niño que merecía darle un último adiós a su papá.
Las limitaciones impuestas a los inmigrantes indocumentados son un peso que acaba cargando toda la familia. Hace poco tuve un momento de lucidez en el que entendí que la realidad que he llegado a normalizar no es normal. Esto no es vida.
Las limitaciones impuestas a los inmigrantes indocumentados son un peso que acaba cargando toda la familia. Hace poco tuve un momento de lucidez en el que entendí que la realidad que he llegado a normalizar no es normal. Esto no es vida.
No es normal vivir con miedo a ser acechado en tu propio trabajo. No es normal temer a acercarse a los aeropuertos. No es normal sentir que mi acento o mi apariencia podría ser motivo suficiente para que un agente de ICE me detenga bajo la suposición de que soy indocumentada.
No puedo evitar recordar cómo eran las cosas hace algunos años. La vida no era perfecta, pero no me sentía tan sofocada como ahora.
Hoy me siento como un pájaro en una jaula de oro: mi estatus migratorio crea la ilusión de que soy libre, de que tengo acceso a todos los privilegios de ser ciudadana. Puedo viajar fuera del país y regresar cuando quiera, recibir apoyo del gobierno para terminar mis estudios, tener seguro de salud y postular a cualquier trabajo.
Pero mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que estos no son privilegios ni lujos: son derechos humanos básicos. Son condiciones que deberían acompañar simplemente el hecho de existir y poder vivir una vida normal.
Me duele ver el trato que mi comunidad ha estado recibiendo durante esta administración. Ningún ser humano merece este trato, se nos está arrebatando nuestra dignidad y estamos siendo deshumanizados.¿Por qué sólo los indocumentados no son considerados merecedores de algo que debería darse por hecho para todos? Ser indocumentado no vuelve a alguien menos humano.
Mientras mi familia no tenga acceso a estas experiencias que deberían ser accesibles para cualquier ser humano, este país nunca será mi hogar.